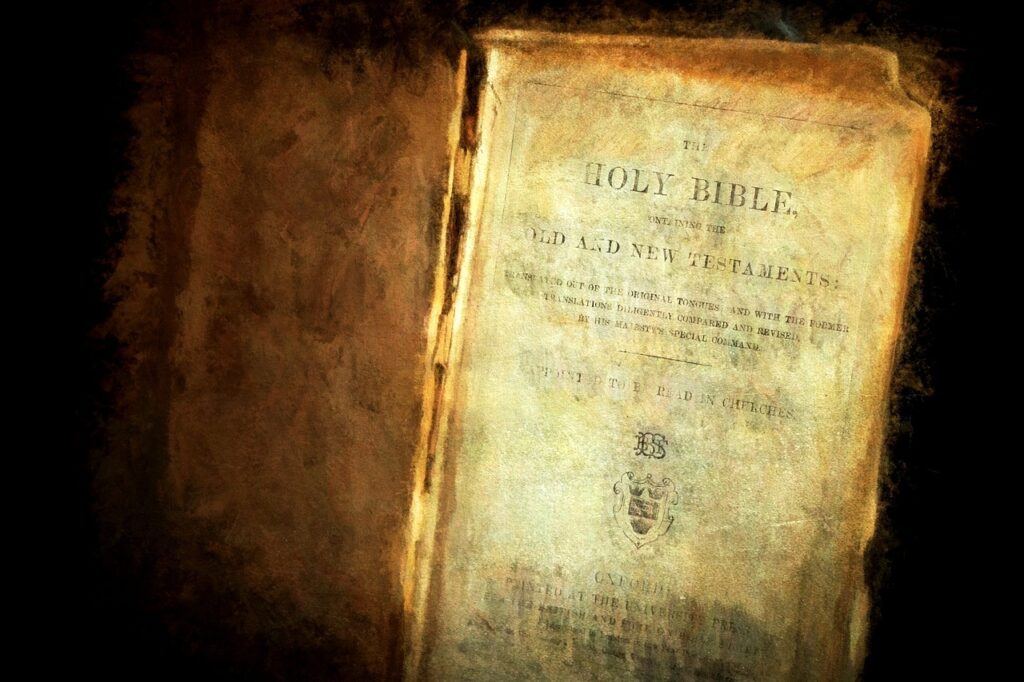Segunda Parte: Señales que demuestran que una persona posee vida espiritual
En la primera parte hemos mencionado diversas cosas que no prueban la existencia de vida espiritual en una persona. Un individuo puede llevar una vida moral y honesta; puede tener amplios conocimientos sobre las doctrinas de la Biblia; puede asistir a numerosos servicios religiosos; puede ser una persona muy expresiva y sagrada; puede haberse persuadido a sí mismo de su salvación; en fin, puede ser capaz incluso de indicar la fecha en que se convirtió. Y, con todo esto, existe la posibilidad de que esta persona esté destinada a probar el amargo fruto de la desesperación y de la muerte eterna.
Hemos recalcado las cosas que no son una demostración de que uno se ha convertido. Hemos presentado el lado negativo, pero no hemos solucionado el gran problema. Es ahora cuando nos disponemos a presentar la cara positiva de nuestro tema: ¿Cuáles son las pruebas contundentes de que una persona posee la vida espiritual?
1. Amor a Dios
Una de las pruebas más convincentes de que una persona tiene vida espiritual es el amor de Dios. El amar a Dios incluye:
- Convicción de la excelencia de Dios;
- Contentamiento con lo que Él nos ha revelado de Su naturaleza;
- Interés en todos Sus asuntos;
- Gratitud por los beneficios recibidos de Él.
Toda persona que profesa a Dios un afecto de esta clase está facultada para creer que su naturaleza ha sido cambiada, puesto que la actitud natural de los hombres es de hostilidad para con Dios. “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8.7).
Una persona sin vida espiritual (es decir, con una naturaleza no regenerada) puede llegar a tener algún conocimiento verdadero de la naturaleza y carácter de Dios, viéndose obligada a reconocer que Dios es grande y bueno, pero no hallará contentamiento en la excelencia del Creador; ni sentirá interés alguno por las cosas del Señor; ni se mostrará agradecida por los beneficios recibidos de su mano. Pero cuando la mentalidad de una persona ha sido transformada por Dios, la anterior hostilidad es sustituida por un santo amor.
El primero y gran mandamiento es: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10.27). El más profundo de los sentimientos de un corazón regenerado es un intenso amor de Dios.
El verdadero amor siempre tiene una idea correcta acerca de su objeto. La persona que está viva espiritualmente no rinde culto a un dios hecho conforme a las ideas humanas, sino que aprecia el verdadero carácter de Dios según está revelado en la Biblia. Amar un falso concepto de Dios equivale a odiar el verdadero carácter de Dios. El autor de nuestro amor a Dios es el Espíritu Santo y su obra en nuestros corazones, y el motivo fundamental de tal amor es la suprema excelencia del Señor. Cuando Moisés dijo, “¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?”, descubrió en la naturaleza de Dios una excelencia y una gloria tal que llenaron su alma de reverencia, de alta estima por Dios, y de deleite espiritual (Éxodo 15.11).
El amor a Dios no es diferente en su naturaleza que el amor verdadero a cualquier otro objeto o persona. Amamos a un amigo porque encontramos en su carácter algo que es agradable y atractivo. El verdadero amor siempre encuentra placer en el objeto preferido. Por eso, la excelencia de Dios es el motivo fundamental de cualquier amor sincero hacia Él. Una persona que ama a Dios está satisfecha de que Dios es la clase de Ser divino que es: Dios es siempre sabio, irresistiblemente poderoso, perfectamente puro, bondadoso para todos sin acepción de personas, perfectamente justo, ilimitado en Su gracia, eterno e inmutable en Sus planes, etcétera.
Estas son las excelentes características de Dios que llenan de placer y de admiración a toda persona regenerada. Un Dios así puede saciar toda la sed de felicidad del ser humano y cualquiera puede encontrar en Él mayor satisfacción que en ninguna otra cosa o persona. Hay una gran diferencia entre esta clase de sentimiento hacia Dios y la egoísta y profana amistad que solo busca su propio interés.
De nada sirve que un individuo diga que ama a Dios, si está solamente pensando en su propia felicidad. Es decir, encuentra gusto en Dios, no por lo que Él es, sino por algún beneficio que puede obtener del Cielo. Esto es amor a sí mismo, no a Dios.
Pero cuando la naturaleza de una persona ha sido transformada, esta enemistad hacia Dios desaparece y se aprecia el verdadero carácter de Dios. Es Dios mismo, revelándose en toda Su gloria, quien viene a ser el objeto de una devoción feliz y sincera. Los pensamientos de una persona espiritual se apartan de la consideración de sí mismo para centrarse en la excelencia de Dios. Ni siquiera se detiene a pensar si un Dios tan glorioso tendrá misericordia de ella; le basta con que Dios obtenga para sí toda la gloria y se dé cuenta de que no puede sentirse miserable teniendo delante de sí a tal Dios. Su alma, llena de fervor y devoción, dice: “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. …Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía” (Salmos 73.25, 42.1).
Es obvio que quien así se deleita en la excelencia de Dios se interesará también grandemente en los asuntos que pertenecen al reino de Dios. El deseo más grande de todo corazón consagrado es que Dios sea glorificado por todas sus criaturas y en todas partes. Estos sentimientos son parte del amor de Dios. Tampoco el agradecimiento a Dios queda olvidado. Un cristiano ama a Dios por lo que Él es: a causa de la excelencia de Su carácter y de Su bondad sin par, y el abrigar este sentimiento es una prueba más segura de haber alcanzado la salvación, que si amara a Dios simplemente porque Dios le ama a él. Con todo, el hecho de que el Dios de los Cielos sostiene, bendice, santifica, perdona y salva a una persona tan miserable como él, le llena de gratitud. Los mismos ángeles no tienen tal motivo para una gratitud tan grande.
Este amor de Dios es la clase más alta de amor; es supremo. “El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí”, dijo Jesús (Mateo 10.37). Dios no pide ni acepta un corazón dividido, porque es un Dios celoso y no admite rivales. Esto no quiere decir que el amor a Dios, quizás, no tenga siempre la misma intensidad, porque todos los hombres, por buenos que sean, pasan por tiempos de crisis en su ánimo espiritual. Pero cuando anida realmente en el corazón un verdadero amor a Dios, todo otro amor le está supeditado. Aquí tenemos, pues, una prueba inequívoca de verdadera religión.
¿Conoce usted por experiencia lo que es amar al infinitamente grande y siempre bendito Dios? ¡Examine su amor por Él! ¿Está su corazón bien con Dios? ¿Ama a Dios por lo que Él es? ¿Le satisface Su naturaleza? ¿Siente el mismo aprecio por cada uno de Sus atributos? ¿Ama Su santidad, Su gracia, Su justicia y Su misericordia? ¿Le ama solamente porque Él le ama a usted, o porque es maravilloso en Sí mismo? ¿Le ama solamente porque espera que le ha de salvar? ¿Seguiría amando a Dios si supiera que le va a condenar? ¿Sobrepasa su amor a Dios el amor que tiene a cualquier otro ser amado u objeto? ¿Ama a alguna otra persona más que a Dios? ¿Por quién se preocupa más? ¿Con quién está más agradecido?
Fácilmente, puede contestar a estas preguntas. Si ama a Dios más que a nadie, hay en ello una prueba evidente de que su corazón está regenerado.
Cuando alguien recibe una nueva vida espiritual, considera a Dios de una manera muy diferente a la de antes. Ve a Dios en todas partes. Cada objeto adquiere nueva belleza y un destello de gloria, porque ha sido hecho por Dios y refleja Su naturaleza. ¡Qué ser tan maravilloso es Dios! ¡Qué felicidad será el vivir con Él para siempre! El cielo está lleno de personas que ven y aman al que es infinitamente hermoso y admirable.
Este amor de Dios puede comenzar brillando como una lamparita, para continuar ardiendo con luz incandescente por toda la eternidad. ¿Posee este amor a Dios? Si es así, su estado espiritual está asegurado. Dios es para usted, un amigo permanente; nada podrá separarlo de Su amor: “ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8.38-39).
2. Arrepentimiento de los pecados
El arrepentimiento es una parte esencial de la verdadera religión. Un pecador convicto tiene que arrepentirse de sus pecados si desea obtener una felicidad verdadera. En toda experiencia espiritual auténtica, el arrepentimiento es una consecuencia del amor. Una persona que ama a Dios está lista para tener ideas correctas acerca del pecado. Si amamos a Dios, tendremos deseos de arrepentirnos de nuestro pecado. Un corazón que ha sido iluminado y renovado por el Espíritu Santo no puede pensar en el pecado sin quedar apesadumbrado y sin sentir un profundo dolor.
El verdadero arrepentimiento consiste en:
- Aborrecer el pecado como ofensa contra Dios;
- Aborrecerse a sí mismo a causa del pecado;
- Esforzarse decididamente por un cambio de vida.
El arrepentimiento, como todas las gracias celestiales, es un don de Dios. Es la reacción normal de una persona que ha recibido la vida espiritual. Es el Espíritu de Dios quien conduce a un hombre al arrepentimiento; pues es el Espíritu quien le muestra la extrema maldad del pecado. No nos basta con saber que somos pecadores; debemos tener una profunda convicción de que el pecado es una gran maldad cometida contra Dios. El pecado es una transgresión deliberada y malvada de la ley de Dios. El pecado está definido en la Biblia como la “transgresión de la ley” (1 Juan 3.4). Este es su verdadero rostro. Y el pecado es violación de toda la ley, pues, es el rehusar a obedecer toda autoridad establecida por la ley. Es la rebelión y hostilidad a la santidad y la felicidad que la ley divina asegura.
La consecuencia del pecado es la perdición, es decir, la propia destrucción. No podemos por ahora detenernos en este detalle. Cuando una persona se da cuenta del fin y el desenlace de su pecado, comienza a sentir un profundo pesar por ello. El pensamiento dominante en la mente del pecador convicto es el haber pecado contra Dios. Dios aborrece el pecado; pues la naturaleza divina está en directa oposición al pecado. El pecador convicto se da cuenta de su culpabilidad, al haber pecado contra Dios, rebelándose contra Su autoridad, haciendo burla de Su incomparable grandeza, pisando Su bondad y paciencia, despreciando Su Gracia, e intentando disminuir o destruir Su influencia en el mundo. Y lo que es peor, ha pecado a sangre fría y deliberadamente, no obstante las exhortaciones y los muchos motivos que le impulsaban a obrar de otro modo. El pecador convicto se da cuenta también de que ha pecado continuamente y que su corazón corrompido nunca ha dejado de pecar.
Una persona cuya naturaleza ha sido cambiada por el Espíritu de Dios descubre todo eso en lo más íntimo de su ser y tal experiencia le llena de horror hacia el pecado. Esta alma ve el pecado como realmente es en sí: horrible, vil y asqueroso. Entonces grita a Dios: “Contra ti, contra ti solo he pecado” (Salmo 51.4), y no solamente aborrece su pecado, sino que se aborrece a sí mismo por causa de sus pecados. Sabe que merece como castigo llevar su reproche y sufrir la maldición. Quizás no siempre esté tan hondamente mortificado por sus pecados, pero hay momentos en que su alma es íntimamente atravesada de sincero pesar. Es entonces cuando se va hasta el suelo ante Dios, asqueado de sí mismo y abrumado por el peso de sus culpas. En lo secreto de su alcoba, podría oírsele decir claramente entre sollozos: “Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo” (Esdras 9.6).
Una verdadera reforma de vida es parte esencial del auténtico arrepentimiento. El cambio queda patente en la vida de quien se ha convertido, y el pecador arrepentido es consciente de estar bajo el dominio de un nuevo poder. Es como un freno que le impide pecar; ahora teme al pecado y le aterran realmente sus resultados. Ante la tentación, reacciona diciendo: “¿Cómo habría yo de cometer tan gran maldad y pecaría contra Dios?” (Génesis 39.9). Aunque continúa siendo pecador, es una clase de pecador muy diferente de cuando era esclavo del pecado. Pues, ahora muestra deseos de conocer y honrar a Dios; antes no lo hacía así. También desea ahora reparar el daño que hizo a la obra del reino de Dios y a su prójimo.
No hay genuino arrepentimiento donde falta el esfuerzo por abandonar el pecado. Cuando una persona se complace en continuar pecando, entonces su pesar no es el arrepentimiento de quien de veras ha recibido la vida espiritual y, por tanto, no es una persona salva.
El auténtico arrepentimiento es aquel “santo pesar” del que la Biblia dice que “produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse”; antes de proceder a examinarse a sí mismo, recuerde que hay un falso arrepentimiento que es una “tristeza del mundo que produce muerte” (2 Corintios 7.10). Saúl, Esaú, Faraón y Judas se arrepintieron, pero por ser falso su arrepentimiento, ¡era de una clase de hipocresía de la que era preciso arrepentirse! Los condenados en el infierno están en perpetuo llanto y lamentación, pero su pesar no es un “pesar según Dios”. Un niño llora cuando se le da una cachetada y siente pesar ante la amenaza del castigo, pero esto no demuestra que esté verdaderamente arrepentido de su travesura. El temor al castigo induce a un cierto tipo de arrepentimiento, pero este temor no ha de confundirse con el verdadero arrepentimiento. Lamentarse del pecado porque conduce al infierno no es lo mismo que lamentarse del pecado por su misma maldad; una cosa es tener pesar por el daño que el pecado nos causa, y otra cosa distinta es tener pesar porque el pecado constituye una ofensa contra Dios. No es lo mismo el sentirse aterrorizado que el quedar humillado. Una persona que no tiene idea de la maldad fundamental del pecado, ni un pesar de acuerdo con esta idea correcta del mal puede temblar hasta el pánico ante la idea de la ira de Dios, pero eso no es verdadero arrepentimiento.
También hay un arrepentimiento que surge simplemente de la esperanza del perdón, y por tanto, es puro egoísmo. Pues, tal persona se arrepiente con el fin de conseguir un provecho. La religión de mucha gente consiste solamente en una ardiente esperanza de que obtendrán la vida eterna, pero es muy de temer que muchos que han estado esperando misericordia van a quedar decepcionados al final, porque se arrepentían, no por la maldad del pecado, sino por el provecho egoísta que de su pesar esperaban obtener.
Después de leer todo lo anterior, puede ya discernir el verdadero estado de su alma. Los que han sido transformados por la acción divina, se arrepienten de verdad. ¿Sabe algo de lo que es este genuino pesar por el pecado, según Dios? Hágase las siguientes preguntas: ¿Estoy convencido de la verdadera maldad del pecado? ¿Aparece el pecado ante mis ojos como algo vil e impuro? ¿Pienso que es lo peor que hay? ¿Cómo considero el pecado? ¿Odio el pecado porque me va a llevar a la destrucción, o porque Dios ve en él una ofensa? ¿Es el pecado lo que más me entristece? ¿Qué me apena más: mis pecados o mis desdichas? ¿Qué cosas estoy dispuesto a sacrificar a cambio de verme a salvo de mis pecados? ¿Voy descubriendo en mi vida nuevas formas y nuevas manifestaciones de pecado de las que antes nunca me daba cuenta? ¿Gimo y me lamento sobre la condición pecaminosa de mi corazón? ¿Me humillo ante Dios por mi maldad interior? Cuando miro al gran Rey, el Señor de los ejércitos, ¿me veo forzado a exclamar “¡Ay de mí!”?
Cuando se examine a sí mismo, intente penetrar en lo profundo de su sincero pesar. Cuando Dios toca el corazón de un hombre, este corazón queda quebrantado, es decir, triturado; y cuando la Gracia de Dios se derrama sobre ese corazón, el resultado no es solamente unos breves gemidos, sino un pesar hondo que destroza el alma. ¿Ha experimentado esta clase de arrepentimiento? ¿Hay algún lugar retirado que pueda ser testigo de la amargura de su pena? ¿Hay algo que le produzca mayor pena que el haber ofendido a un Dios que tanto le ama? ¿Tiene usted miedo al pecado? ¿Se torna su conciencia progresivamente sensible a la presencia del pecado? Si es así, usted tiene una prueba de que la Gracia de Dios ha comenzado su obra, de lo cual su arrepentimiento es un testimonio verdadero. “El que encubre sus pecados, no prosperará: pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia” (Proverbios 28.13).
3. Fe en Jesucristo
Es de gran importancia que nos demos cuenta de ciertos errores que se enseñan acerca de la fe en Jesucristo. Hay quienes dicen que la Fe consiste solamente en estar de acuerdo con las doctrinas reveladas en la Biblia, y añaden que no es esencial el amar dichas doctrinas ni depender de Cristo para la salvación. Pero cualquiera que lea su Biblia se dará cuenta de que eso no es exacto, pues la Fe está allí claramente descrita como un acto santo. Ahora bien, si la Fe fuese solamente un reconocimiento pleno de las enseñanzas del Evangelio, entonces algunos de los hombres más malvados de este mundo y aún los malvados demonios del infierno la poseerían.
Otros enseñan que la fe del Evangelio equivale a tener devotos sentimientos. Si así fuese, cuanto más fuertes fueran los sentimientos piadosos de una persona, más fuerte debería ser su fe. De aquí ha nacido la idea de que la incredulidad consiste en dudar de que somos cristianos, e igualmente se da el nombre de incredulidad a los temores y perplejidades que sufren algunas personas buenas. Vamos a indicar ahora por qué tales sentimientos no significan ni fe ni incredulidad, de acuerdo con la Biblia.
Se exige de nosotros que solamente tengamos fe en lo que está revelado en la Biblia. Ahora bien, la Biblia nos presenta la Fe como un apoyarse en algo que está fuera de nosotros, esto es, en Cristo y en las verdades que conciernen a Su persona. Si nuestra fe se apoya en nuestro sentimiento de que somos salvos, entonces es obvio que estamos poniendo nuestra fe en algo que hay dentro de nosotros. ¿Es esta la Gracia de Dios que obra en nuestros corazones? Por supuesto, no es sobre esto en lo que la Fe habría de apoyarse, sino en nuestro grande y glorioso Salvador. Los sentimientos tienen su valor en manifestar que la Fe que se tiene es verdadera, pero no son el fundamento sobre el que la Fe descansa y confía.
Resulta difícil definir la Fe. Generalmente hablando, consiste en dar absoluto crédito a lo que dice la Biblia y en recibir la verdad con amor. El Apóstol Pablo emplea las expresiones “no recibir el amor de la verdad” y “no creer en la verdad”, como sinónimos. Cuando se le considera desde un punto de vista bíblico, la Fe posee un carácter especial: no es simplemente un dar crédito a la Palabra de Dios en general, sino más bien una personal y particular confianza en lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Esto es lo que la misma Biblia enseña: “Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20.31); “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10.9).
El mejor método para describir la Fe es dirigir nuestra consideración al estado espiritual anterior a ella. Cuando el Espíritu Santo hace que una persona se dé cuenta de que ha pecado contra el Dios Santo, esa persona siente profundamente que está caída, culpable, condenada y perdida, y se encuentra a merced del Dios a quien ha ofendido. Se da cuenta de que Dios no tiene por qué mostrarle misericordia sino destruirle con justicia para siempre. Pero a continuación aprende una verdad maravillosa: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3.16). En este plan admirable, se descubre cómo Dios puede ser al mismo tiempo justo (castigando a nuestro Señor Jesucristo en lugar del pecador) y misericordioso (declarando al pecador ahora libre de culpa). En este momento, ese hombre pierde el temor a que Dios no quiera perdonarle; pues ve que es invitado, más aún, mandado a volverse a Dios por medio de su Redentor. Se le da seguridad de que quienquiera que viene a Jesús de ninguna manera será rechazado. “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mi; y al que a mi viene, no le echo fuera” (Juan 6.37). Las buenas obras y aun las prácticas religiosas que venía llevando, no le sirven ahora de nada. No confiando en ellas, se vuelve a Dios poniendo toda su confianza y creyendo solo en Jesucristo y en su muerte redentora como el método que Dios ha establecido para salvar a los pecadores. Da por bueno este método de salvación; se complace en él y lo escoge como su único refugio. Desde ahora, no rechaza ya más la cruz por ser un misterio, ni le causa escándalo la revelación que de Jesús hace la Biblia. Al contrario se entusiasma en la obra de Cristo en la cruz, y se siente feliz al entregarse por toda la eternidad a este firme fundamento de su fe. Así viene a recibir a Cristo y a apoyarse únicamente en Cristo para salvación. En esto consiste la fe en Jesucristo.
Esta fe espiritual es obra del Espíritu Santo y una prueba de que se posee la nueva vida espiritual. “El que cree en el Hijo, tiene vida eterna” (Juan 3.36); “Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Corintios 12.3); “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios” (1 Juan 5.1): ¿Posee esta fe, que es un don del cielo? ¿Conoce a Jesús como el Salvador de los pecadores? ¿Es una gloria para usted el que “Dios se ha manifestado en carne” como su Profeta, su Sacerdote y su Rey? ¿Ha recibido su corazón el testimonio que Dios ha dado acerca de Su Hijo? ¿Ha encontrado en Jesús algo que le hace apto para ser su Salvador? ¿Ha visto en Él algo que anime a los culpables y a los miserables a darle su confianza? ¿Es Jesús precioso a sus ojos? Él es precioso para todos los que creen en Él. ¿Se siente feliz en darse a sí mismo a Alguien que es mejor que usted? ¿Puede cesar de confiar en su propia justicia, arrojándose a los brazos de Jesús? ¿Está contento en dejar lo que sea necesario por Cristo? ¿Va a abandonar sus intentos para ganarse su propia salvación? ¿Puede confiar únicamente en Cristo y en su justicia? En una palabra, ¿puede rendirse completamente a Cristo, como su Salvador completo y suficiente? ¿Puede confiar en Él, para ser limpio por Su Espíritu, para que le gobierne con Sus leyes, le proteja con Su poder, le salve con Su muerte, le use como a Él le plazca, y haga de usted un instrumento para glorificar Su nombre? Si puede responder afirmativamente a esto, todo está bien. Su fe demuestra que participa de la vida y de la inmortalidad según la Biblia nos revela. ¡Todo le pertenece! ¡La vida y la muerte, el cielo y la tierra, lo presente y lo porvenir, el gozo sublime, inmenso e inmortal! ¿Qué más se puede decir? “Todo es vuestro; y vosotros de Cristo; y Cristo de Dios” (1 Corintios 3.22-23).
4. Humildad sincera
La humildad en la Biblia significa tener una idea correcta de nosotros mismos y de nuestro carácter. Una persona humilde está lista a sufrir una deshonra tal como la que su naturaleza pecadora merece. El corazón humano es orgulloso, y el orgullo induce a los hombres a ocultar los rasgos viles de su carácter. Pero una persona humilde, en el sentido en que la Biblia describe la humildad, confiesa ser totalmente indigna, depravada y moralmente deforme. El ánimo natural del hombre es orgulloso, pero este orgullo es dominado cuando la vida espiritual está presente en una persona.
A un cristiano no le molesta el saberse absolutamente dependiente de Dios. ¡A veces se siente más como un gusano que como un hombre! Enteramente igual que un niño pequeño depende del cuidado y del afecto de sus padres, así también un hijo humilde de Dios es dependiente de Él para hallar provisión y sostén.
Una persona espiritualmente viva se da cuenta de su propia indignidad, lo mismo que de su absoluta dependencia de Dios. Se ve a sí misma como un siervo inútil y a menudo se apodera de él un sentimiento similar al del hijo pródigo cuando dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo” (Lucas 15.21). El cristiano sabe que no merece ningún bien y se da cuenta de que Dios es misericordioso al no castigarlo. No sería capaz de quejarse aún cuando Dios lo humillase enteramente; pues está de acuerdo con la justicia divina que lo condena. Pero al mismo tiempo adora y bendice la Gracia que le rescata de tal condenación.
Esta humildad no es simplemente una abstracción sino una experiencia. Cuando un pecador humillado y arrepentido se pone en la presencia de Dios, queda abrumado por la conciencia de su imperfección; ve su propia corrupción moral y se avergüenza de ella; se siente con la necesidad de mandar muy lejos todo su orgullo y venir a ser como nada ante los ojos de Dios. Es feliz de postrarse a los pies del Señor y de permanecer en esa posición durante toda la vida. Esta humildad debe también verse en la relación del cristiano con sus semejantes y no debe consistir solamente en palabras, sino que ha de mostrarse en la vida y conducta del cristiano. “Llevad mi yugo sobre vosotros”, dijo nuestro Señor Jesucristo, “y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mateo 11.29).
Una persona que no controla los impulsos de su carácter, se parece muy poco a Jesús. Es cierto que algunas personas buenas tienen un temperamento más orgulloso que otras, y por ello tienen que combatir más severamente contra su propio orgullo, pero todo cristiano verdadero debe mostrarse humilde y esta humildad tendrá su expresión en una conducta de apacible mansedumbre. “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo”, dice el Apóstol Pablo en su carta a los hermanos de Filipos (2.3). La vida de un cristiano auténtico siempre irradiará esta clase de humildad aunque no llegue a ser de un modo perfecto.
También es propio de un verdadero espíritu de humildad cristiana el ofrecerse mutuamente el lugar de preferencia; pues quien tiene en alta estima su propia bondad no se conformará con adoptar esta actitud. “El amor es sufrido y benigno”, dice el Apóstol, “el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece” (1 Corintios 13.4). Cuando los hijos de Dios se revisten “de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros” (Colosenses 3.12), están mostrando el poder y la dulzura de una religión genuina. Su carácter bondadoso se muestra especialmente cuando prefieren ocupar el lugar más humilde; pues tal humildad solo puede ser infundida por Dios.
¿Posee esta clase de humildad? ¿Conoce algo de esta actitud como la de un niño? ¿Se ha postrado ante Cristo? ¿Le han humillado sus culpas? ¿Conoce su verdadera posición delante de Dios, como la de un pecador que le ha ofendido? ¿Qué pensaría de Dios, si llegara a humillarle tanto como usted merece? ¿Refleja su vida esta actitud de humildad y mansedumbre?
Fíjese en el reproche que lanzó Jesús a sus discípulos cuando tomó a un niño y poniéndole en medio de ellos les dijo: “De cierto os digo, que si no os volviereis, y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18.3). ¿Posee esta infancia espiritual? ¿Prefiere las alabanzas de los hombres a la alabanza de Dios? Si es así, ¿cómo puede ser cristiano? “¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que solo viene de Dios?” (Juan 5.44). “¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él” (Prov. 26.12).
5. Negación de sí mismo
El espíritu y la práctica de la negación de sí mismo constituye una prueba más de vida espiritual auténtica. La negación de sí mismo es el estar dispuesto a dejar a un lado todo lo que no sea para la gloria de Dios. No es necesario para ello que una persona se despreocupe por completo de sí misma, pues la naturaleza humana desea naturalmente su propia felicidad, y detesta la desdicha. Este amor natural de sí mismo no es pecado de egoísmo, pues no hay inmoralidad alguna en sentirse influido por el deseo de la felicidad o por el temor de la desdicha, con tal que dichos sentimientos no influyan en su ánimo de una manera abrumadora. Tampoco es pecado mirar por los propios intereses, con tal que no se conviertan en el único bien.
La negación de sí mismo es el polo opuesto del egoísmo burdo. El egoísmo es hacer del “yo” el centro de toda la vida. Ahora bien, el afecto dominante del corazón humano debe ponerse en un solo objeto que sea superior a cualquier otro. No puede haber dos objetos igualmente supremos de nuestro amor. Uno de los dos, o Dios o el “yo”, ha de atraer el afecto predominante del corazón. Cuando una persona busca un objeto de culto superior a sí, encuentra a Dios; pero si esa persona desvía su mirada de Dios, se encuentra solo a sí misma. Un amor que no incluya en primer término a Dios es un amor egoísta. Quien no busca los intereses de Jesucristo, busca sus propios intereses, pues el principal motivo de su corazón es el amor de sí mismo y por tanto, ese es el principio que gobierna toda su vida. Son personas que se aman a sí mismas, no con la moderación debida, sino sin medida, buscando su propio bien por encima de cualquier otra cosa. Todo el interés lo ponen en sí mismas, pensando que la suprema razón de sus vidas está en conseguir su propia felicidad.
Es obvio que tal actitud está muy lejos de la abnegación cristiana, pues esta surge del amor hacia algo distinto de nosotros mismos. Quien tiene este espíritu de abnegación, hace de los asuntos de Dios el centro de su interés; busca la gloria de Dios y no la suya propia; habiendo negado antes a Cristo, ahora se niega a sí mismo; habiendo antes vivido para sí, ahora vive para Dios. Está listo y deseoso de hacer algo por Dios, como está listo y deseoso de evitar todo pecado contra Dios. Está incluso dispuesto a desprenderse con gusto de todo para la gloria de Jesucristo. Sabe cuán pequeño es a los ojos de Dios como un átomo en el universo y cuán insignificante como simple miembro del gran cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tan feliz le hace el que Dios lo exalte como el que lo humille; ni aún se preocupa por sus propios avances, sino solo porque Cristo sea glorificado. Fue el espíritu del Bautista: “Es necesario que [Cristo] crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3.30).
Tal es el espíritu de abnegación. Es un desprendimiento deliberado para la gloria de Dios y el bienestar del prójimo y es la lucha contra todo lo que es contradictorio a estos fines. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos de esta abnegación. Tres hombres estuvieron dispuestos a ser arrojados a un horno de fuego por amor a Dios, y también los Apóstoles y mártires arrastraron triunfalmente la muerte. En virtud de esta abnegación, hay quienes aguantaron el ridículo sin vacilar; fueron golpeados y encarcelados, pero valientes; triunfaron mientras eran quemados vivos por los enemigos de Cristo; sonreían al enfrentarse con la punta de una espada. Y este espíritu de abnegación se ve con mayor claridad en los sufrimientos y muerte de nuestro glorioso Señor y Salvador. Él no vivió para agradarse a Sí mismo, ni buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre que le envió: “Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8.9).
Estaba Jesús en vísperas de morir. Como hombre, deseaba naturalmente verse a salvo de la muerte. Sabía cuánto le odiaban sus enemigos; conocía de antemano la tortura de sus últimos sufrimientos. Pero, ¿retrocederá ante un porvenir tan pavoroso? Le vemos dirigirse con determinación a Jerusalén y le oímos decir a sus discípulos que debe ir, que debe sufrir, que tiene que morir; pero, ¿le oímos quejarse? En Getsemaní sabía muy bien que le esperaba una espantosa muerte en la cruz; era la negación de Sí mismo llevada al último extremo por la gloria del Padre. ¡Escuchemos los acentos de su corazón quebrantado: “Estoy derramado como agua; todos mis huesos están descoyuntados; mi corazón se derrite como cera y mi cuerpo suda gruesas gotas de sangre; mi Padre esconde de mí su rostro y me desampara en medio de estas tinieblas que parecen eternas. Voy a la tumba a causa del pecado de este malvado mundo. ¡Oh, Padre mío, si es posible, sálvame de esta muerte! Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Pero… si es esto a lo que he venido a este mundo. ¡Padre, glorifica Tu nombre!”. He aquí la más sublime y la más absoluta negación de sí mismo que jamás se haya visto!
Además de mostrarnos el gran ejemplo que el Señor nos ha dado, la Biblia nos exhorta también a negarnos a nosotros mismos. Los creyentes aprenden allí a no vivir para sí mismos, sino para el Señor. El Apóstol Pablo dice que la marca de un verdadero creyente es el amor; un amor que implica la negación del “yo”: “El amor no busca lo suyo” (1 Corintios 13.5). Y Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 16.24-25). Resulta pues, evidente que el negarse a sí mismo es una de las pruebas más decisivas de la presencia de la vida espiritual en una persona.
Pero no esperemos encontrar en este mundo una abnegación pura, sin mezcla de egoísmo. De todos modos, la abnegación habría de ser la normal reacción de todo hijo de Dios y cuanto más poseído está uno de este espíritu, más abunda en el espíritu de su Maestro, Jesucristo. Cuanto más se afana uno por conseguir lo mejor para los intereses de Dios, en vez de buscar su propio interés, tanto más espíritu de Cristo posee. La gente egoísta pregunta con frecuencia: ¿Hasta qué extremo debe una persona negarse a sí misma por el bien de los demás y por la gloria de Dios? Los pensamientos que preceden deberían constituir una respuesta satisfactoria a tal pregunta, pero si alguno no está satisfecho todavía, la respuesta es la siguiente: Debes negarte a ti mismo tanto como lo requiera el bien de los demás y la gloria de Dios.
Si esta es la meta que debemos fijarnos, es imposible que pueda darse una excesiva abnegación. Un hombre que había sido un malvado pecador, escribió después de su conversión lo siguiente: “¡Oh, gran Dios, tus juicios son justos. Tú eres misericordioso, pero yo he pecado tanto que merezco ser destruido. No hagas caso de mis lágrimas y aséstame el golpe que en justicia merezco, que de buena gana te ofreceré rendida adoración aún cuando perezca! Pero, ¿a dónde habrá de caer el golpe si todos mis pecados están cubiertos por la sangre de Jesucristo?”.
Alguien puede negarse a sí mismo con el único propósito de obtener alguna ganancia con ello. Para saber si su abnegación es verdadera o falsa, debe investigar si el motivo de tal actitud es el deseo de glorificar a Dios. Negarse a sí mismo por un interés superior a sus propios intereses significa poseer el espíritu del Evangelio. ¿Es este el móvil que controla su conducta tanto con Dios como con sus semejantes? ¿Qué es lo que más le impulsa a obrar: su interés o su deber? ¿Qué cosa ocupa el lugar preferente en sus pensamientos? ¿Pone su deber por delante de su comodidad y de sus ganancias? ¿Es capaz de negarse a sí mismo cuando está en desacuerdo con la gloria de Dios y el bien de sus semejantes? ¿Exclama su corazón: “¡Venga Tu reino! ¡Hágase Tu voluntad!”? ¿Coinciden sus intereses con los del reino de Dios? ¿Se preocupa por la obra que Cristo vino a realizar en este mundo? ¿Sufre cuando Cristo es deshonrado? ¿Tiene su contentamiento en la cruz de Jesucristo? Si es así, es señal de que posee el verdadero espíritu de la negación de sí mismo y de que hay en usted vida espiritual. Cuanto más se olvide de sí mismo por una más frecuente consideración de la gloria de Dios, tanto mayor progreso espiritual estará obteniendo. Por el contrario, cuanto más ande en busca de un interés particular, personal, egoísta en lugar de buscar la gloria de Dios, tanto más irá en busca de algo que al fin Dios ha de destruir.
6. Dedicación al honor y gloria de Dios
Con el espíritu de abnegación está íntimamente ligada una total dedicación al honor y a la gloria de Dios. Desde el día en que creó al primer ángel de luz, hasta el fin del mundo, el Creador espera recibir todo honor y gloria: “Porque de Él, y por Él, y para El, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos” (Romanos 11.36). El que hizo todas las cosas para Sí obtendrá al final toda la gloria para Sí. Cuando llegue el último día, y el mundo sea juzgado, estos cielos y tierra que vemos pasarán y aparecerán por obra de Dios unos nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces, Él que se sienta en el trono dirá: “¡Hecho es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin!” (Apocalipsis 21.6). Cuando se acabe el mundo actual, verán los hombres que Dios es el primero y el último: Aquél por quien y para quien todo existe. Dios que ha programado todas las cosas para Su propia gloria tiene el derecho indiscutible a ser glorificado y adorado por todo ser inteligente, y por eso demanda a todo ser dotado de razón a que se someta voluntariamente a Su plan.
Esto exige de nosotros una dedicación completa. Todas nuestras actividades (todo pensamiento, todo deseo, toda decisión) han de hacerse para el servicio de esta causa. El mandato está bien claro: “Ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 10.31). Ahora bien, el corazón humano es por naturaleza obstinadamente opuesto a esta manera de ser, pues el hombre tiende más bien a amarse a sí mismo que a Dios. De aquí nace la controversia entre el hombre y su Creador: mientras Dios quiere que los hombres se preocupen solamente de la gloria que le deben, los hombres prefieren marchar por su propio camino y hacer lo que les venga en gana; pues el corazón del hombre está inclinado por su naturaleza a poner por delante sus propios intereses. Esta es la disposición de todo corazón natural; por eso, la mortificación de este espíritu y la dedicación de la vida al servicio y la gloria de Dios es una evidencia de que un cambio radical del carácter ha ocurrido.
Jesucristo pasó por el mundo haciendo bien. Dios es servido y glorificado cuando una vida se gasta haciendo bien a los demás. Cuando el corazón está seriamente interesado en el servicio de Dios, no puede estar satisfecho sin lograr algo para la causa de Dios en este mundo. El Señor se refirió a esta evidencia de un verdadero discípulo cuando dijo: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto” (Juan 15.8).
Un verdadero cristiano sabe que depende en todo de Dios, y que pertenece completamente a Dios, está convencido de que cuánto hace es para Dios, y por eso pone siempre al Señor en primer lugar. Tiene satisfacción en servir a Dios como una criatura debe servir a su Creador. Así el servir a Dios no es para él ninguna molestia, sino más bien un deleite y por eso lo cumple alegremente, poniendo en ello más afecto e interés que en cualquier otra cosa. Gusta de agradar y glorificar a su Redentor y de hacer bien a sus semejantes: “Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y acabar Su obra”, dijo el Señor Jesucristo (Juan 4.34). Y el discípulo ha de ser en esto como su Maestro, aunque no realice la misma obediencia. Ningún otro quehacer ha de proporcionarle mayor placer y satisfacción. Ya sea predicador o con otro cargo de responsabilidad en su iglesia, o un simple fiel; ya sea un magistrado o un ciudadano común; rico o pobre; político, abogado o médico; campesino, comerciante, mecánico u obrero; amo o sirviente; si es cristiano, siempre pondrá el máximo interés en hacer el bien y en agradar a Dios. Sus pensamientos estarán dirigidos al servicio de Dios. Esto no quiere decir que siempre esté pensando en ello, porque tal cosa es un imposible, pero será semejante a una persona que está viajando pensando en su destino y sus deleites, aunque no puede dejar de pensar también en otras cosas. Así también, la vida entera del cristiano está dirigida hacia Dios, y aunque dedique algunas de sus actividades a conseguir su propio bienestar temporal, es consciente del designio que Dios ha trazado para su vida. Procura hacer la obra de su Señor de la mejor manera posible y todo su tiempo está consagrado a Dios, aunque quizás deba emplear también en los quehaceres de la vida cotidiana una buena parte de ese tiempo.
Ningún hijo de Dios puede ser un haragán o perder el tiempo en actividades inútiles y entretenimientos vanos. Quien vive cómodamente, sin hacer nada provechoso (malgastando su corta y única vida, de la cual habrá de dar cuenta a Dios), solo tiene de cristiano el nombre. Un verdadero cristiano no gasta su vida en placeres, yendo a fiestas, bailes, espectáculos de mal gusto o moralidad dudosa, ni leyendo cierta clase de libros, o perdiendo su tiempo viendo y escuchando ciertos programas de televisión y radio. Mas no hemos de pensar que una vida cristiana consiste únicamente en abstenerse de tales cosas. El auténtico cristiano se preocupa por su propio progreso espiritual, así como por el de su familia y de sus hermanos espirituales. Las obras de su iglesia, así como la ignorancia, la inmoralidad, el vicio, la necesidad y el sufrimiento de sus semejantes, le impedirán quedarse sin hacer nada. El esfuerzo por ayudar a los necesitados puede incluso llevarse algo del tiempo que habría de dedicar a su cotidiano quehacer, y hasta el cultivo de su piedad, pero, ¿qué mejor culto a Dios que el ofrecido en el servicio al prójimo?
El domingo es un día que todo fiel cristiano ama; espera con afán que ese día llegue pronto y emplea todas las horas de ese día en la adoración de Dios con esmero y provecho. El verdadero fiel también dedica a Dios sus bienes, si los tiene. Aunque sea pobre, puede dar al Señor y confiar en Aquél que ha prometido que “no quitará el bien a los que andan en integridad” (Salmo 84.11). Y nuestro Señor Jesucristo elogió grandemente a una pobre viuda por haber depositado en el arca del templo dos blancas, que constituían toda su fortuna. ¿Qué se diría de algunas personas que nadan en la abundancia, pero no se desprenden de nada por Cristo? Dichas personas están viendo un mundo perverso y pagano, y naciones en que muchas personas están pasando hambre y no dan ayuda, ni física ni espiritual. Contemplan a la pobre gente que trabaja duro sin ofrecerles ni su consideración ni su auxilio; y esto es porque no hay amor de Dios en sus corazones. La generosidad cristiana es una de las pruebas esenciales de una verdadera religión y su ausencia denuncia una falta de amor hacia Dios.
Personas que se llaman a sí mismas cristianas se excusan a veces por su falta de generosidad, persuadiéndose de que su tacañería es algo congénito. Pero el amor de Cristo debería dominar cualquier disposición viciosa en la vida de un hombre: “No podéis servir a Dios y al dinero”, dijo Cristo (Mateo 6.24). El amor de Dios debe tener prioridad en la vida de un cristiano, pues la persona que valora el dinero por encima del deber demuestra que no se ha sometido a Jesucristo. Los discípulos de Cristo deben consagrar a Dios su influencia y sus oraciones, no menos que su corazón, sus pensamientos, su tiempo y su dinero. Los asuntos del reino de Dios son el objeto de su máximo interés, y por ellos trabajan y oran con entusiasmo y fervor. Sus vidas están dedicadas al Señor, “quien los amó y se entregó a sí mismo por ellos”. Se afanan por glorificar a Dios en sus almas y en sus cuerpos que son de Él, hagan lo que hagan los demás. Su mayor placer consiste en estar acordes con el plan que Dios ha designado para sus vidas, aunque otros prefieran obrar de otro modo.
De este modo, hemos encontrado el objetivo principal de la vida de un cristiano. Satanás pensó que una persona puede servir a Dios por motivos egoístas: “¿Acaso teme Job a Dios de balde?” ( Job 1.9). Toda persona que posee la vida espiritual, tiene también un sentido del deber completamente ajeno a sus intereses personales y egoístas. Pero si una persona cumple con su obligación, ya sea por el deseo de una recompensa o por el temor al castigo, su conducta no es genuinamente espiritual, pues está pensando únicamente en su propia comodidad. Es también cierto que, cuando procuramos servir a Dios y darle toda la gloria, cualesquiera que sean las consecuencias que de ello se deriven para nosotros, es entonces cuando realmente estamos haciendo lo que más nos conviene. Cuando busquemos pruebas de nuestra salvación, preguntémonos si estamos consagrados a Dios. ¿Es nuestro deseo primordial el honrar la voluntad de Dios? ¿Estamos sirviendo a Dios por la esperanza de ser recompensados, o por puro amor a Él? ¿Es Dios glorificado en todo lo que hacemos? ¿Tenemos nuestra mayor felicidad en servirle?
7. Oración
Una vida de oración es una prueba contundente de la presencia de la vida espiritual. Pero hay que explicar antes lo que entendemos por oración. No hay que olvidar que se puede honrar a Dios con los labios, mientras el corazón está lejos de Él. “Respondiendo Jesús, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí” (Marcos 7.6). El corazón del hombre puede ser duro e insensible, altivo y justo en su propia estimación, y puede darse el caso de que los labios estén rindiendo a Dios un homenaje exterior, mientras los corazones están en franca oposición a Él, a su ley y al Evangelio. Pero una persona justa no es así: “Escucha mi oración hecha de labios sin engaño” (Salmo 17.1). Cuando una persona espiritual rinde culto a Dios, su corazón siente lo que sus labios dicen.
La verdadera oración en el nombre de Cristo es humilde y brota de un corazón arrepentido y humillado. En el Nuevo Testamento, leemos de aquel publicano (colector de impuestos) que no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, antes bien se golpeaba el pecho diciendo: “Dios, sé propicio a mí, pecador” (Lucas 18.13). Una persona espiritualmente viva ora como Esdras, cuya oración leemos en el Antiguo Testamento de la Biblia: “Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a Ti: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo” (Esdras 9.6).
La verdadera oración en el nombre de Cristo es una oración confiada. El cristiano conoce bien su indignidad y el castigo que merece. Pero también sabe que tiene un gran Sumo Sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es capaz de compadecerse de sus debilidades, y así se atreve a acercarse con confianza al trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar Gracia para el oportuno socorro. “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4.14-16).
La verdadera oración a Dios por medio de Jesucristo es también una oración obediente. El cristiano cuando ora, prefiere la voluntad de Dios a la suya propia. Ruega como un humilde criado, listo a ser aceptado o rechazado; pues su único deseo es que Dios le conceda o le niegue lo que pide según la sabiduría y la voluntad divinas.
Así es la genuina oración cristiana: sincera, humilde, confiada y obediente. La Biblia no exige ninguna otra clase de oración sino esta, y esta es la única que Dios está dispuesto a aceptar. En esto consiste la verdadera piedad. Si tenemos el hábito de esta clase de oración, nuestra amistad con Dios habrá quedado asegurada: “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!” (Gálatas 4.6).
Y ya que hablamos de oración, contestemos la siguiente pregunta: ¿Es la práctica de la oración una señal de vida espiritual? En otras palabras, si una persona tiene la costumbre de orar, ¿está espiritualmente viva? Una persona puede orar mucho sin ser cristiana. Pueden haber personas que oran en público y en familia, y no son cristianas. Hay quienes rezan para satisfacer su orgullo, o para que los demás se den cuenta, o para aparecer como cristianos a los ojos del mundo, o para mantener tranquila su conciencia, o para fortalecer sus falsas esperanzas. Por el mero hecho de que una persona ore con frecuencia, no podemos deducir con certeza si es cristiana o no. Sin embargo, la Biblia nos da derecho a afirmar que las personas que no son cristianas están propensas a descuidar la oración y definitivamente a dejar de orar. Job exige respuesta acerca del hombre fingido e hipócrita: “¿Tendrá contentamiento en el Todopoderoso? ¿Invocará a Dios en todo tiempo?”.
Cuando una persona ha estado orando en secreto durante muchos años, hay motivo para creer que está espiritualmente viva; se trata de un tener hambre y sed de justicia y de Dios. Tal persona busca no solamente esperanza, sino Gracia; no solo seguridad, sino santidad. Por lo cual, no pasará el tiempo repitiendo unas cuantas frases sin sentido, sino que el Espíritu de Dios le enseñará a orar porque es débil y necesita fuerza; ha sido tentado y necesita apoyo; está en necesidad y necesita ayuda; o se siente pecador y necesita misericordia.
¿Practicamos la oración en privado? Esto no significa el rezar privadamente de cuando en cuando, o los domingos, o solamente en horas de temor o en ocasiones solemnes. ¿Es la oración una práctica habitual en nuestra vida? ¿Hemos orado con regularidad desde que nos convertimos? Si no hemos adquirido el hábito de orar, las otras pruebas de vida espiritual podrían resultar falsas (incluso si cumplimos con todas las demás obligaciones debidamente). La falta de oración es una prueba evidente en contra. La oración ha sido con frecuencia definida como “la respiración del cristiano”, y lo es, porque no puede existir un cristiano sin oración. El descuidar la oración y esperar con todo poder hacer las paces con Dios es una cabal tontería. ¿Cómo puede una persona religiosa vivir sin pedir auxilio a Dios, sin buscar el perdón de Dios y sin entrar en la presencia de Dios, en quien vive, se mueve y existe? “Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos” (Hechos 17.28).
Hay personas llenas de temores y dudas porque no están siempre conscientes de la presencia de Dios mientras oran. Un verdadero cristiano puede pasar por momentos de frialdad espiritual. El pecado tiene todavía tanto poder dentro de nosotros que su ponzoña nos sigue afectando, y hemos de reconocer este hecho con un sentimiento de culpabilidad y vergüenza. No obstante, un cristiano verdadero no puede continuar descuidando la oración; quienes no tienen este hábito de orar están todavía bajo el poder de Satanás. Una persona debería sentirse alarmada en el momento en que comienza a descuidar la oración.
El mismo Señor dijo de Saulo de Tarso: “He aquí, él ora” (Hechos 9.11). ¿Podría decirse lo mismo de nosotros? Si es así, somos escogidos de Dios como Saulo lo fue. Guardamos íntima comunión con Dios por medio de la oración y Él infundirá Su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. “Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí” ( Jeremías 32.40). “Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros” (Santiago 4.8). Estaremos siempre cerca del manantial y se cumplirá la promesa: “y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación” (Isaías 12.3).
8. Amor a los demás hermanos en la fe
Una prueba más de que una persona posee la vida espiritual es su amor a los demás creyentes cristianos. El Evangelio está lleno de este espíritu de caridad fraternal. El amor es la cima y el fruto más exquisito de las enseñanzas del Evangelio. Nuestro Señor dijo a sus discípulos: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros” (Juan 13.34), “Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado” (1 Juan 3.23). El amor de este “nuevo mandamiento” está limitado a un determinado número de personas, pues muy pocos lo practican. Los cristianos deben preocuparse por todos sus semejantes porque así lo ordena la ley moral. Por tanto, debemos amar a todos nuestros semejantes, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a quienes nos odian. Pero esta clase de amor se manifiesta de manera diferente al darse a los demás creyentes.
El carácter de todo cristiano verdadero lleva el sello familiar de la naturaleza de su Padre Celestial. Esta característica atrae la atención de los demás y produce una respuesta de amor en sus corazones. Hay una hermosura especial en el carácter cristiano que aparece a los ojos de los demás fieles como un destello del mismo Dios. El verdadero cristiano participa de la naturaleza divina. Antes de convertirse, poseía una naturaleza mundana pero ahora posee una naturaleza celestial, pues Dios le ha hecho partícipe de su propia belleza haciendo de él una nueva criatura. Los cristianos han recibido una belleza espiritual que debería convertirles en las mejores personas de este mundo. Dios les ama; y Jesucristo también; y el Espíritu Santo; y los ángeles; y ellos se aman unos a otros. Sus vidas resplandecen con una luz celestial, aunque a veces esta luz aparezca ensombrecida por el pecado. El Señor Jesucristo forma un solo cuerpo con todos los que verdaderamente creen en Él. Cristo es la cabeza y ellos son los demás miembros del cuerpo. Por eso, los creyentes están unidos el uno al otro y todos a Cristo. Aman a su cabeza y a los demás miembros del cuerpo. Quien ama a Cristo, ama a quienes son como Él y a quienes son amados de Él.
Cuando se comprende este punto, todas las diferencias desaparecen: el nombre y la nacionalidad, el rango y la clase social, se desvanecen bajo esta marca cristiana, único distintivo común de todos los creyentes. Judíos y gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres, todos son ya uno en Cristo Jesús. “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3.28). Tienen “un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos” (Efesios 4.5-6). Se aman mutuamente con sinceridad, fervor y pureza de corazón, porque mantienen los mismos principios, abrigan las mismas esperanzas, aguardan las mismas recompensas, trabajan en medio de los mismos desalientos, se enfrentan con los mismos enemigos, resisten a las mismas tentaciones, se alejan del mismo infierno, y disfrutan ya del mismo Cielo. Están estrechamente unidos por los mismos propósitos y los mismos intereses. Todos buscan la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa y han de amar a todos aquellos que forman parte de esa misma gloria.
La Biblia recalca este amor a los demás cristianos, haciendo de él una prueba de la genuina piedad. Con esta prueba han de examinarse a sí mismos los discípulos de Cristo: “Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos”, dice el Apóstol Juan. (1 Juan 3.14). Este es también el “examen” que el mundo puede usar para discernir la sinceridad de nuestra religión y la verdad y origen divino del Evangelio: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13.35). En la víspera de su muerte, Jesús oró así por sus discípulos: “que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” ( Juan 17.21). Cada uno puede usar para sí esta prueba y verificar si es un verdadero cristiano. El amor cristiano no es un amor natural. El amor que los cristianos se profesan mutuamente les es infundido por Dios cuando son renacidos espiritualmente: “El amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios” (1 Juan 4.7).
Por ser así, el amor cristiano se puede distinguir fácilmente del amor ordinario, humano y natural. El cariño que los padres sienten hacia los hijos y los hijos hacia sus padres, o el amor de un esposo hacia su esposa y de la esposa hacia su esposo, o el afecto que una persona puede sentir por otra, nada tienen que ver con este amor de caridad cristiana. A la gente se le puede educar con el respeto a los hombres piadosos, mientras que este sentimiento no alcanza el amor fraternal cristiano. A veces, se puede querer a los cristianos pensando que ellos le quieren también a uno, pero este es un sentimiento egoísta, no el auténtico amor cristiano. Hay personas que pueden sentir una mutua atracción por pertenecer al mismo grupito dentro de la iglesia y estar de acuerdo en las mismas ideas, pero esto no sobrepasa el tipo de amistad común y corriente del mundo.
La pregunta precisa que debemos hacernos es la siguiente: “¿Siento afecto por el pueblo de Dios porque sus miembros son el pueblo de Dios?” ¿O me siento bien entre ellos simplemente porque encuentro atractiva su religión? ¿Los amo porque participan de la naturaleza de mi Padre Celestial, o porque me quieren y se han mostrado amables conmigo, o porque pertenecen a mi grupo? ¿Los amo por su amor a Dios, por su abnegación, su bondad celestial, sus provechosas actividades en el mundo, su conducta intachable, su fidelidad y amor al deber? ¿Los aprecio cuando me reprenden y cuando su buena conducta me avergüenza? ¿Siento interés por ellos? ¿Los aguanto y soy capaz de olvidar sus debilidades, o me gusta hacer que sus defectos parezcan mayores de lo que son? ¿Me esfuerzo en pasar por alto sus pecados y ruego por ellos, velo por ellos, los compadezco y continúo amándolos? ¿Abrigo estos sentimientos y reacciono de esta manera ante el más pobre y el más despreciado de los cristianos? Si es así, hay para mí esta frase de aliento: “Todo aquel que ama [en tales términos], es nacido de Dios” (1 Juan 4.7).
9. Separación de lo mundano
La separación del mundo es también una buena prueba de la presencia de la vida espiritual. Los creyentes verdaderos esperan conseguir la gloria. Su vida espiritual viene de Dios y no tiene casa espiritual en este mundo, sino que son como desterrados que andan en busca de una patria mejor. “Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria” ( Hebreos 11.13-14). Su felicidad y sus esperanzas no son de este mundo ni están en este mundo, puesto que su tesoro está en los Cielos. No son de este mundo, como tampoco Jesús lo era. “Yo les he dado tu palabra; el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17.14).
El espíritu del mundo no puede estar de acuerdo con el espíritu del Evangelio. El espíritu mundano es altivo, no humilde; egoísta, no abnegado. Los hombres del mundo desean riquezas, honores y placeres, y se preocupan solamente de satisfacer sus afanes mundanos. Sus pensamientos y sus afectos están dedicados solo a las cosas temporales y materiales. Piensan y hablan únicamente de asuntos mundanos. Este mundo es su exclusiva preocupación y el foco de todos sus goces. Cualquier deseo santo es ahuyentado de sus corazones por “los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida” (1 Juan 2.16).
En cambio, el creyente verdadero tiene un espíritu humilde. El Apóstol Pablo dice: “Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios” (1 Corintios 2.12). El discípulo de Jesucristo alberga mejores deseos que el hombre mundano, posee un mejor objetivo para su vida y disfruta de mejores goces. El sabio se vanagloria en su sabiduría; el fuerte, en su fortaleza; el rico, en sus riquezas; pero es privilegio del cristiano el gloriarse solamente “en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gálatas 6.14). Su único interés está puesto en su Salvador y apoyado en su fe; juzga las cosas del mundo desde el punto de vista de la eternidad. Comparados con la eternidad, los negocios del mundo pierden importancia. El cristiano pone su ciencia, su fortaleza o sus dones de otro tipo al servicio de Jesús y para la promoción de Su gloria, porque Él se gloría en Dios y no en los dones.
El espíritu del mundo es incompatible con el espíritu del pueblo de Dios. El Apóstol Juan dice: “Nosotros sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5.19). Hay una diferencia esencial entre el carácter del pueblo de Dios y el de la gente del mundo. Las ideas, planes y deseos del pueblo de Dios son diametralmente opuestos a las de los mundanos. Los cristianos aman lo que los mundanos aborrecen; aquellos procuran obtener lo que estos se afanan por evitar. Los santos marchan por la estrecha senda que conduce a la vida; los malvados caminan por las amplias avenidas que conducen a la muerte. “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mateo 7.13-14). En consecuencia, ¿cómo no va a haber desacuerdo entre los discípulos de Cristo y los hombres del mundo? “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3.3). “¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial?” (2 Corintios 6.14-15).
Por eso, los mundanos no escogen por amigos a los creyentes, ni los verdaderos cristianos escogen sus amigos de entre los mundanos, porque son dos naturalezas diferentes que no admiten conciliación: “La amistad del mundo es enemistad contra Dios” (Santiago 4.4). Puede existir respeto, cortesía y amabilidad entre cristianos y mundanos, pero eso no impide que sean dos clases distintas de personas, y un cristiano no escoge por amigos íntimos a hombres mundanos, por muy respetables que los considere como ciudadanos; y no lo hace por la sencilla razón de que está receloso de semejante amistad: “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres” (1 Corintios 15.33). “El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios, será quebrantado” (Proverbios 13.20).
Las personas cuya naturaleza ha sido transformada no son muy influidas por la corrupción del mundo. Los no cristianos se creen fuertes a causa de su número, y se consideran autorizados a decidir la suerte de los hijos de Dios. En algunos aspectos, quizás los cristianos se dejen influir por los no cristianos, pero su verdadera naturaleza no les permite desear los placeres no cristianos, ni temer el desagrado de los incrédulos. Porque el carácter cristiano no les consiente a los fieles el caer en pecado por agradar a nadie, ni el esquivar una obligación espiritual por temor de nadie, ya que el temor de Dios prevalece en ellos sobre el temor de los hombres y no intentan agradar a los hombres en vez de desagradar a Dios. Aquellos que buscan siempre la voluntad de Dios no pueden ser afectados por lo que piensen o hagan los demás. El cristiano solo desea obedecer a Dios. Es probable que, con esto, agrade también a veces a los que no son cristianos; pero aunque no sea así, él continuará obedeciendo a Dios, pues lo único que él teme es desagradar al Señor, sin preocuparle que otros se burlen y se opongan a él. Pedro y Juan dijeron a las autoridades de su tiempo y de su pueblo: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios” (Hechos 4.19).
¿En qué medida puede uno juntarse con el mundo sin dejar de ser cristiano? Una cosa es cierta: los cristianos no pueden vivir solo para el mundo; no pueden ser “amadores de los deleites más que de Dios” (2 Timoteo 3.4). Quien solo desea riquezas, honores, placeres carnales y frívolas diversiones, no puede amar a Dios.
Hay muchas personas que intentan servir juntamente a Dios y al mundo, lo cual no se diferencia en realidad de una vida mundana. Intentando siempre fluctuar entre una vida de dedicación a Dios y una vida de placeres egoístas, su conducta no se diferencia de la de los mundanos.
No se puede negar que un verdadero cristiano puede a veces sufrir un bajón en su nivel espiritual y alinearse con el mundo, pero sus hábitos no por eso se hacen mundanos, porque la naturaleza y costumbres de una persona que se ha convertido son contrarias a las del mundo. Los verdaderos creyentes se han despojado del viejo hombre, propio de su anterior manera de vida y viciado conforme a los deseos engañosos, y se han revestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que esta viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Efesios 4.22-24). Exhorta el mismo Apóstol Pablo: “Pues yo os digo, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gálatas 5.16). No podemos vivir según la carne mientras andamos conforme al Espíritu. Si el amor de Dios llena nuestros corazones, no seremos seducidos por el mundo.
Se trata de una investigación muy importante. Hemos de averiguar si nuestros corazones están en orden ante Dios. ¿Somos espirituales o mundanos? ¿Tenemos las maneras de este mundo, o estamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento? “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12.2). ¿Qué es lo que ejerce mayor influencia en nuestros corazones, la Fe o la carne; la vida presente o la futura?
¿Qué diremos, pues, de aquellos que se portan como personas mundanas, malgastando sus vidas en la búsqueda de placeres mundanos? Hay razón para temer que estos son, ante todo, amigos del mundo y que no son verdaderos creyentes. Hay personas que prefieren la compañía de los mundanos a las reuniones de oración. Hay quienes prefieren amigos ricos, joviales e incrédulos más que a los humildes discípulos de Jesucristo. Algunos envían “a sus pequeñuelos como manada, y a sus hijos a bailar. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta” (Job 21.11-12). ¿Fue duro Job, cuando dijo de esta clase de personas como los que le dicen a Dios: “Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos”? No, no fue duro. ¡Estaba diciendo la pura verdad! Algunas personas, por temor de desagradar a los no cristianos, deshonran a Dios. Prefieren recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene solo de Dios.
“¿Como podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?” (Juan 5.44). El hombre del mundo vive para este mundo. No se puede esperar de él otra cosa, porque ese es su carácter. Pero, una persona que profesa ser discípulo de Cristo, ¿habrá de portarse de la misma manera? ¿Acaso será esa la voluntad de Dios para él? Hay muchos como el joven aquel del Evangelio, que parecía persona decente y recta, pero prefirió el mundo que a Cristo. El amor de este mundo impide a muchos el ser cristianos: “Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está el él” (1 Juan 2.15). “El ocuparse de la carne es muerte” (Romanos 8.6). Los malos son los que aman al mundo, escogen amigos mundanos, siguen la moda del mundo, están de acuerdo con sus ideas, y disfrutan con sus frivolidades, moda y diversiones; pero al final serán destruidos: “Vi al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba; lo busqué, y no fue hallado” (Salmo 37.35-36).
10. Crecimiento espiritual
Contemplemos el alborear del día cuando el sol está surgiendo tras la montaña lejana. Al principio, el firmamento está limpio. Poco después, aparecen unas nubes que ocultan el sol. Pero, gradualmente, las nubes tornan a pasar y vuelve a verse el sol que ya se remonta en el espacio más brillante y poderoso que antes.
He ahí una semejanza de la vida de una persona espiritual. En el mundo actual, los mejores cristianos están lejos de ser perfectos; poseen todavía una naturaleza inclinada al pecado, aunque desean sobreponerse a esta inclinación. Un cristiano verdadero siempre desea crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es prueba segura de la presencia de vida espiritual. Los escritores de la Biblia que estaban inspirados por el Espíritu Santo usaron muchas comparaciones para describir cómo los cristianos han de crecer en el conocimiento y en la piedad. Se nos dice que el recién convertido es como un niño recién nacido. Su vida espiritual comienza en un determinado momento de tiempo. Al principio es como un bebé; luego, un niño; hasta que finalmente, llega a la madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4.13).
El reino de los Cielos también es representado como una semilla que se deposita en el surco: “La tierra lleva fruto de suyo, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado” (Marcos 4.28-29). Del crecimiento espiritual se dice también que es como “fuente de agua, que salta para vida eterna” (Juan 4.14). Job dice: “El justo proseguirá su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza” (17.9). Esta es la característica principal del convertido: “proseguirá su camino”. “Los muchachos”, dice en la Biblia el profeta Isaías, “se fatigarán y se cansarán; los jóvenes flaquearán y caerán; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán” (Isaías 40.30-31). El salmista describe bellamente al hombre espiritual de la manera siguiente: “Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará” (Salmo 1.3). La vida espiritual crece igual que un árbol que madura en una tierra fértil y bien regada. Sin embargo, la certeza de este progreso espiritual no está en el vigor del creyente mismo. Dice el Apóstol Pablo: “no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios” (2 Corintios 3.5).
El creyente es sostenido durante toda su vida por la gracia de Dios. Adán cayó en el pecado; también cayeron los ángeles, y la persona más santa volvería a caer en el pecado si se le abandonara a sus propias fuerzas, porque el corazón humano es malvado por naturaleza. Pero, cuando Dios ha comenzado su obra impartiendo la vida espiritual a una persona, continúa suministrando el vigor espiritual hasta el fin. “Estando confiado de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1.6).
Cuando un hipócrita (una persona que piensa ser cristiana, pero que no lo es) se fija en sí mismo, queda satisfecho; quizás se imagina que posee muy buenas cualidades. Pero un cristiano verdadero piensa de manera muy diferente; nunca está satisfecho de sí mismo; siempre anhela una mayor perfección. Cuanto más ama a Dios, más desea aquilatar e incrementar este amor. Cuanto más conoce de la naturaleza divina, tanto más se deleita en la revelación que Dios hace de Su propia gloria: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía” (Salmo 42.1). No se satisface con probar una sola vez la bondad del Señor, sino que estará insatisfecho hasta poder alcanzar la cascada en que se despeña el torrente, y beber a borbotones del “río del agua de la vida, que fluye del trono de Dios y del Cordero” (Apocalipsis 22.1). Se da cuenta más y más de la maldad del pecado; lo odia, y lo odia con vehemencia. Contempla su propio “yo” pecador, y lo odia también; desearía ser vaciado de su “yo”. Llega a desear el sentirse espiritualmente pobre y desposeído de todo mérito humano para poder así confiar solamente en Cristo. Cuanto más pelea contra Satanás, tanto más determinado está a resistir hasta el fin.
Hay ciertos signos que denotan el crecimiento espiritual que experimenta la vida de los creyentes:
- Primeramente, van perdiendo confianza en sus propios méritos y son conscientes de que dependen en todo de Jesús. Han aprendido a través de amargas experiencias, la necesidad de no confiar en sí mismos. Así sigue día tras día el consejo bíblico: “Reconoce a Dios en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas” (Proverbios 3.6);
- Se vuelven más pacientes en medio de los sufrimientos. Cuanto más sufren, menos se quejan;
- Su amor por los demás creyentes va en aumento. Aprenden a criticar menos a sus hermanos en Cristo. Los cristianos recién convertidos suelen ser criticones y faltos de cariño. Toman nota de las debilidades de sus hermanos más bien que de sus cualidades. ¡Ello se debe a que no ven sus propias debilidades! Pero a medida que progresan y van aprendiendo más acerca de sí mismos, comienzan a criticar menos a los demás. Temen juzgar [hipócritamente] para no ser juzgados ellos mismos. “No juzguéis, para que no seáis juzgados” (Mateo 7.1). [El uso del juicio se erige en términos justos (Juan 7.24) y en virtud de la gloria de Cristo, el honor del Evangelio, la honra de la Iglesia, y la edificación de los demás (1 Corintios 5), no por capricho personal ni según las apariencias o las tradiciones de los hombres]. Andan “con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor” (Efesios 4.2). [Consideran la edificación del cuerpo de Cristo en amor y mansedumbre en uso legítimo de la disciplina bíblica (Gálatas 6.1-2; Mateo 18.15-20; Proverbios 13.24), estableciendo el orden de prelación bíblico del amor];
- También van controlando mejor sus emociones. Van siendo “tardos para airarse” (Santiago 1.19);
- Son más puntuales en el cumplimiento de sus deberes para con los demás. Los recién convertidos son propensos a descuidar esto, convencidos de que han de consagrar a Dios el tiempo que habrían de dedicar a sus semejantes. Pero conforme van creciendo espiritualmente, se tornan más equilibrados y cumplen con todos sus deberes igualmente. No por eso aman menos a Dios, sino que aman más a sus semejantes puesto que, al crecer su verdadera dedicación a Dios, crece paralelamente su genuina entrega al prójimo;
- Quizás la señal que mejor denota el crecimiento espiritual es el carácter consistente sin tantos altibajos, que tanto falta en los recién convertidos. Esta cualidad se ve especialmente en quienes han avanzado considerablemente en la vida cristiana [madurez en la vida espiritual].
El verdadero creyente crece en todos los aspectos de la vida religiosa. Busca e intenta; lucha y pelea para conseguir el premio. Quien le haya observado desde el momento en que fue renacido, y a lo largo de esa vida (a pesar de sus posibles dudas y temores) advertirá un notorio progreso. Quizás, él se sienta como el Apóstol cuando dijo: “no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús” (Filipenses 3.12).
Y prosigue Pablo: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que esta delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3.13-14). ¿Hay algún cristiano que no sienta lo mismo que sentía el Apóstol? Nadie que haya comenzado a correr la carrera celestial puede estar satisfecho con la posición que actualmente ocupa; la más evidente señal de estar espiritualmente vivo es el afán por avanzar; un verdadero cristiano siempre anhela poseer más y más el carácter de hijo de Dios.
Fijémonos en la vida de un hombre espiritual. Imaginemos que está haciendo un viaje. A veces se sale del sendero; a veces se cansa y se para; no siempre marcha a la misma velocidad; es posible que a veces, retroceda; pero en conjunto, está avanzando. Si comparamos su situación actual con la que ocupaba hace algún tiempo, advertiremos que ha habido progreso. Aun cuando el día en que se convirtió estaba lleno de gozo y de luz, ese cristiano ha podido pasar por horas de duda y desaliento. Es posible que un cristiano no vuelva jamás a sentir en su vida el gozo y el fervor que sintió al principio de su conversión, pero ello no significa que no haya progresado. El creyente que ha pasado por pruebas y dificultades posee un amor a Jesús de más quilates que el de un recién convertido. Está triste por las veces que se desvió del sendero, pero las peripecias del camino se irán olvidando a medida que se acerque al resplandor de la eternidad.
En fin, aquí tenemos otra prueba de la autenticidad de nuestra vida espiritual. Es un “examen” muy severo, pero también es muy seguro y no debemos tenerle miedo. Los cristianos suelen confiar demasiado en sus experiencias pasadas, su conversión y las primeras obras después de su conversión y luego cesan de hacer examen de conciencia. Entonces, ¿cuál es nuestro carácter actual? Sí, es cierto que el que ha sido alguna vez cristiano, siempre es cristiano; pero también es cierto que quien no es cristiano ahora, nunca fue cristiano. “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos”, aconseja el Apóstol (2 Corintios 13.5). La mejor evidencia de que somos cristianos de verdad está en que crezcamos espiritualmente. Una persona espiritualmente perezosa, que no haga ningún progreso, no puede recibir bendiciones del Señor. Quien piensa estar a salvo por imaginarse que un día fue lo suficientemente religioso como para escapar del infierno no conoce ni el poder ni el bienestar que proporciona el Evangelio de Jesucristo.
Un estudio serio de los siguientes pasajes de la Escritura nos mostrarán que se nos manda buscar indicios reales de que poseemos actualmente la vida espiritual:
- “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7.21);
- “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Juan 10.27);
- “…habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5.9);
- “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no esta en él” (1 Juan 2.3-4);
- “En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios” (1 Juan 3.10);
- “Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte” (1 Juan 3.11-14).
11. La práctica de la obediencia
Cuanto se ha dicho hasta ahora en este libro tiende a recalcar que la mejor prueba de que se posee la vida espiritual es practicar la obediencia a Dios. El carácter de una persona se manifiesta por su conducta. Este es el gran “examen” bíblico de que una persona es genuinamente religiosa, y es una pauta que no falla. El corazón del hombre es el gobernador de su conducta: “Guarda tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 4.23). Un corazón espiritual producirá una conducta espiritual, y un corazón carnal producirá una conducta carnal; es una regla sin excepción. Los hombres confirman el principio bíblico de que un árbol bueno da buen fruto y de que un árbol malo da malos frutos. “O haced el árbol bueno, y su fruto bueno o haced el árbol corrompido, y su fruto dañado; porque por el fruto se conoce el árbol” (Mateo 12.33). Podemos pues, estar seguros de que una conducta espiritual es indicio de que el corazón posee vida espiritual, así como una mala conducta es señal de que el corazón carece de vida espiritual. Cual es la conducta de una persona, tal es su corazón; es una comprobación muy sencilla.
Cuando alguien dice que quiere y desea servir a Dios sobre todas las cosas, haga la prueba preguntándose si realmente lo hace. “Por el fruto se conoce el árbol” (Mateo 12.33).
La Biblia pone énfasis en este punto. Dios conoce bien la ceguera del corazón humano y cuán fácil es engañarse a sí mismo; por eso nos exige que demostremos con nuestra conducta si de verdad le amamos. Surge inmediatamente la pregunta: “¿Quiénes son los amigos de Cristo?”. Y el mismo se encarga de responder: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15.14). Otra pregunta: “¿Quiénes son los que aman al Redentor?”. También es Cristo mismo el que da la respuesta: “El que me ama, mi palabra guardará” (Juan 14.23).
Quizás alguien pregunte todavía: “¿Cómo sabré que tengo la salvación que Jesús da?”. Ahí va la respuesta: “En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos” (1 Juan 2.3), “El que no me ama, no guarda mis palabras” (Juan 14.24). La Biblia dice así para desenmascarar a los hipócritas: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Juan 2.4). La Biblia marca también la diferencia entre los convertidos y los inconversos (los que poseen la vida espiritual y los que carecen de ella) de esta manera: “En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios” (1 Juan 3.10). En el día del juicio, tendremos que rendir cuentas ante el Padre “que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno” (1 Pedro 1.17).
Juan, el discípulo amado, tuvo una visión en la isla de Patmos. Vio que “el mar entregó los muertos que había en el; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras” (Apocalipsis 20.13).
Así pues, Dios confirma que este es el verdadero “examen” del carácter de una persona. Los hombres pueden engañarse fácilmente por prejuicios, ceguera o negligencia. No importa que hablen mucho de religión, o que sus creencias sean ortodoxas, o que sus sentimientos sean apasionados y sus esperanzas devotas; mientras no se sometan a Dios y no produzcan frutos de santa obediencia, siguen siendo inconversos: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7.20); “¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?” (Mateo 7.16).
Hemos de echar mano de la Biblia para aprender la naturaleza de la obediencia santa. Una persona que a nivel mundano es muy buena puede ser muy mala según el criterio de la Palabra de Dios. Detengámonos a considerar dos o tres puntos que pueden aclararnos este tema de la verdadera obediencia:
- Primeramente, esta obediencia se extiende a todos los mandamientos de Dios. Hay que entender la santidad como un todo, no en partes. Hay quienes recalcan los deberes para con nuestros semejantes y pasan por alto la dedicación que debemos a Dios. Otros ponen gran énfasis en la devoción y el culto a Dios, pero no se preocupan, ni poco ni mucho, por sus semejantes. Otros sobrestiman sus buenos sentimientos y sus vivencias personales, insistiendo en que una persona debe exhibir un muestrario de experiencias antes que se le pueda llamar santa. Pues bien, todas estas personas se equivocan miserablemente, porque su concepto de santidad es incorrecto. Para no equivocarse, hay que tener en cuenta el mensaje entero de la Biblia, la cual nos enseña que nuestros deberes abarcan tanto nuestra relación con Dios como las relaciones con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Solamente si la conducta refleja esta totalidad que entraña el ser cristiano genuino, se puede decir que se es santo de veras: “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿como puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Juan 4.20). Una persona que habla mucho de sus íntimas experiencias religiosas pero que no es honrada y fiel en su modo de proceder con el prójimo está en un grave error; no ha experimentado el poder de la regeneración en su corazón, ni el fruto de la santidad en su vida. Hay que observar toda la ley de Dios, y no solamente una parte.
- La obediencia de la que estamos hablando mantiene una línea constante de conducta. Puede haber tropiezos, pues una obediencia perfecta es un ideal irrealizable para el hombre que peregrina por el desierto de la vida, pero el tono habitual de una conducta cristiana ha de estar en consonancia con la ley de Dios. La Biblia nos enseña: “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él: y no puede pecar, porque es nacido de Dios” (1 Juan 3.9). Por supuesto, no vamos a encontrar a una persona absolutamente perfecta. Moisés, Samuel, Pablo y Pedro eran hombres consagrados a Dios y tuvieron sus fallas. Es triste que a veces las mejores personas caigan miserablemente como si sufrieran un colapso en su vida piadosa; pero no permanecen en el pecado. En conclusión, los hijos de Dios pueden pecar, y pecar a sabiendas inclusive, pero no contraen el hábito de pecar, porque abrigan en sus vidas el firme propósito de obedecer los mandamientos de Dios. De ahí se deduce que al juzgar su conducta, no debemos fijarnos demasiado en episodios esporádicos de un comportamiento menos digno. Todo creyente continúa siendo un ser espiritualmente frágil, sin embargo, hemos de añadir que todo buen cristiano, generalmente hablando, está dispuesto a practicar la obediencia y desea mostrar que ha sido regenerado por el Espíritu.
- Otra prueba del carácter cristiano la constituye la perseverancia. El discípulo de Jesucristo persevera en el camino de Dios hasta el fin de su vida terrenal. El libro de los Salmos nos ofrece una similitud de este carácter cristiano: “Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre” (Salmo 125.1). Por otro lado, el Apóstol Juan habla de cierta clase de personas que decían ser cristianos sin serlo de verdad. Y en los primeros años de la Iglesia de Cristo, había un grupo de este tipo de individuos de quienes él dice: “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros” (1 Juan 2.19; cf. Mateo 24.14). En contraste, los verdaderos discípulos continuarán su marcha hacia adelante, porque en medio de peligros y de dificultades se apoyan en Jesús. Están resueltos a cumplir con su deber y aun cuando el camino se torne áspero, avanzan con entusiasmo, alentados por la esperanza del Cielo que se cierne sobre el horizonte de sus vidas. Aspiran “al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3.14). Por eso, ni las dificultades que se amontonan ni el cansancio que le oprime son capaces de desviarlos de su camino; desean ser perfectos, obedecer todo lo que Dios ordena y someterse a cuanto Dios les pida.
Así pues, ya podemos ver claramente cuál es la conducta que revela la verdadera santidad. Cristo es nuestro gran modelo: El fue santo perfectamente, siempre, en todo y hasta el fin. Los profetas, los apóstoles y las demás personas santas de la Biblia también nos muestran en sus vidas esta santidad pese a sus fallas. Hay una enorme diferencia entre esta vida de obediencia a Dios y la vida de los hombres mundanos.
Las facetas de esta obediencia santa son:
- Comenzada con amor a Dios;
- Acompañada de odio al pecado;
- Alentada por la fe en Jesucristo;
- Fomentada por una profunda humildad;
- Nutrida con la oración y la meditación de la Palabra de Dios;
- Purificada con la separación de los no creyentes;
- Embellecida con las virtudes morales;
- Constante en el cumplimiento de todos los deberes;
- Manifestada en la amabilidad y la ternura;
- Madurada por una vida y una muerte consagradas a Dios.
Tales son los frutos del verdadero cristiano. Examinemos nuestro carácter con la misma prueba que la Palabra de Dios emplea: “Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro” (1 Juan 3.3).
El amor a Dios debería hacer de cada creyente un fiel:
- Devoto en la asistencia a los cultos cristianos;
- Contento con la Palabra y el servicio de Dios;
- Justo, misericordioso y pacífico;
- Mejor marido, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo;
- Mejor amo o mejor criado;
- Mejor ciudadano de su patria;
- Más benigno con su prójimo.
La religión de Jesucristo no es solo filosofía, sino consecuencias prácticas. Ni consiste únicamente en sentimientos que no cristalizan en acciones. “El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas” (Mateo 12.35).
Las experiencias “espirituales” que no conducen a la práctica no sirven de nada; como tampoco tienen valor ante Dios las actividades piadosas sin la experiencia íntima de la comunión con Dios.
La verdadera religión incluye ambas cosas: experiencia interior y actividad exterior; es decir, contemplación y acción, porque la religión afecta al hombre entero: a su naturaleza y a su conducta; a lo que es y a lo que hace, puesto que el poder de una religión verdadera ha de sentirse en el corazón, pero ha de manifestarse en la vida.
Empleando esta prueba de la verdadera obediencia, ninguna persona puede ser engañada. Si los hombres alimentan falsas esperanzas es porque se miden a sí mismos con sus propias medidas en vez de emplear la medida que Dios ha establecido. Ningún hipócrita podrá seguir esperando la vida eterna si emplea en sí mismo esta prueba de la obediencia. Mientras que los cristianos verdaderos, si se aplican esta misma prueba, podrán estar seguros de su feliz condición ante Dios.
Como los frutos de santidad que se manifiestan en nuestras vidas son tan débiles y mezquinos, nos acosa a veces la duda de si poseemos vida espiritual o no. Al no ser mejores cristianos, llegamos a dudar de lo que somos. Y es que Dios ha provisto sabiamente que la seguridad de la salvación que albergamos en nuestros pechos sea proporcionalmente equivalente a los frutos de santidad que manifiestan nuestro hechos. Si queremos pues, gozar del placer de sentirnos salvos, es preciso que practiquemos los deberes que como cristianos tenemos; si no lo hacemos así, la sombra de la más angustiosa incertidumbre y la noche oscura del espíritu serán nuestros compañeros de por vida; por el contrario, si nuestra vida es una vida de genuina actividad y vivencia cristianas, disfrutaremos de aquella paz “que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4.7). ¡Nuestro gozo será completo !
Conclusión
Este pequeño libro debe ayudarnos a descubrir si poseemos la vida espiritual. Toda persona debería dedicar a este asunto la más seria atención. Dios ha revelado pruebas sencillas e infalibles que todo el mundo puede entender y emplear para investigar su estado espiritual; y un día todos seremos examinados con dichas pruebas y juzgados de acuerdo con ellas. Dios no va a cambiarlas, ni va a dejar de usarlas. Si no nos damos por aludidos del reto que este libro lanza a nuestra responsabilidad como seres humanos, esas pruebas de Dios nos saldrán al encuentro a la hora de la muerte y juntamente nos acusarán durante toda la eternidad. Ruego pues, que sean examinadas como si nos encontrásemos ya en el día del juicio final.
Este examen tiene que ver con cosas eternas; ¡por eso, una falla aquí es una equivocación sin remedio para toda la eternidad! ¡Meditemos en lo que hemos leído y oremos con las palabras del salmista: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno” (Salmo 139.23-24). “El que no está conmigo, está contra mí”, dijo nuestro Salvador. Es decir, no hay más que dos clases de condiciones en el orden espiritual. Todo ser racional, o está de acuerdo con la voluntad de Dios, o está en desacuerdo con ella; toda persona, o es buena o es mala, espiritualmente hablando; con Cristo, o contra Cristo. Es un absurdo el suponer que una persona puede ser neutral: ni santa, ni pecadora; ni creyente, ni incrédula. El hombre es un ser moral y por tanto, su vida ha de estar orientada hacia Dios, o de espaldas a Dios. Si Dios trazara una línea divisoria que delimitara la posición espiritual de la humanidad entera, a un lado estarían los amigos del Señor, al otro lado sus enemigos. Ahora, permítame hacerle una pregunta: ¿De qué lado está usted?
Si se halla satisfecho con vivir solamente una vida honesta, o con solo las ceremonias de una vida religiosa, o con conocer la verdad únicamente por su cerebro, o sin una verdadera convicción y arrepentimiento del pecado, imaginando que hace suficientes méritos como para que Dios deba mirarle con buenos ojos, o incluso porque siente algún entusiasmo por la obra de Dios y experimenta algunas emociones religiosas pasajeras, entonces no es usted uno de los hijos del Padre Celestial.
Recordemos, si no experimenta en lo íntimo de su corazón el amor a Dios, el arrepentimiento de sus pecados, la fe en el Señor Jesucristo, la auténtica humildad, y la verdadera negación de sí mismo, entonces no es usted realmente cristiano. Si no posee espíritu de oración, amor a sus semejantes, deseo de estar separado de lo mundano, anhelo de crecimiento espiritual, obediencia habitual de los mandamientos de Dios, entonces no ha nacido a la verdadera vida espiritual.
Y si es así, entonces, “no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios” (Hechos 8.21). ¿Le preocupa este asunto? ¡Realmente, es algo digno de preocupación! De nada sirve gritar: “¡Paz, paz!”, cuando el Dios Eterno está diciendo: “¡No hay paz!”. Nos resultaría cómodo decirle a usted que todo va bien, pero ello equivaldría a conducirle a una falsa seguridad y, finalmente, al infierno. Nuestra intención es alertar a toda persona que se engaña a sí misma pensando que va camino al cielo, cuando en realidad se halla en camino hacia el infierno; queremos infundirle temor por su situación de pecado. ¡Que nadie se engañe, poniendo su confianza en falsas ilusiones! ¡No hay otro camino de salvación que el conocimiento de Cristo!
No sabemos quiénes leerán este libro. Estamos seguros de que muchos de los que lo lean, serán verdaderos hijos de Dios, pues no todo el mundo es indiferente o hipócrita. Quizás usted que está leyéndolo tiene una fe débil, ¡no se desanime por ello! Aun cuando su fe sea débil, hay en ella mucha base para el estímulo y el aliento; si su confianza está cimentada sobre la roca que es Jesucristo, no sentirá desánimo al examinar los fundamentos de su situación espiritual en orden a la salvación. Los cristianos débiles deberán deplorar su debilidad; su pecado es falta de fortaleza; su amor se ha enfriado y su lámpara despide tenues destellos de luz vacilante; así su gozo es muy pobre. Dios esconde su rostro y ellos se turban. “Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado” (Salmo 30.7). Caminando como Pedro sobre el mar embravecido, apenas tiene la fe suficiente para gritar: “¡Señor, sálvame, que perezco!”.
Pero incluso estos cristianos débiles tienen motivos de gozo. Dios promete la salvación por medio de la sangre de Jesús, y Él perdona los pecados de acuerdo con las riquezas de Su Gracia. “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia” (Efesios 1.7). Por esto, un creyente puede regocijarse aún en medio de sus temores.
Es posible que usted mismo esté plenamente consciente de sus graves culpas, amedrentado, casi falto de esperanza; como una caña rajada, lista a quebrarse al más leve soplo de viento; pero el profeta Isaías dice que el Salvador “no quebrará la caña cascada, ni apagará el pávilo todavía humeante” (Isaías 42.3). La caña cascada no será quebrada, sino sostenida, atendida y trasplantada por una mano omnipotente al jardín del Señor, donde ha de prosperar y florecer. Nuestro Señor Jesucristo siente una compasión especial por las debilidades y temores de los suyos. Mucho antes de que descendiera al mundo, el profeta Isaías dijo de Él que llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. “Ciertamente llevó El nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido” (Isaías 53.4). Y que vendría a vendar a los quebrantados de corazón y a consolar a todos los afligidos (Isaías 61.1-3). Este Dios Hombre, que es Jesucristo, puede “compadecerse de nuestras debilidades” (Hebreos 4.15), “porque Él conoce nuestra condición; se percata de que somos polvo” (Salmo 103.14).
El Pastor de la Iglesia “apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas”. Él es quien “da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas” (Isaías 40.11 ,29).
Todo creyente verdadero debe aprender a hacer de la cruz de Cristo el centro de sus esperanzas. Cristo es nuestro único refugio; en Él habita toda la plenitud. Nuestra salvación está solamente en Él. Jesús es la única luz verdadera para el camino. Él nos ha sido hecho por Dios “sabiduría, justificación, santificación y redención” (1 Corintios 1.30). Por muchos y muy graves que sean los pecados, apoyémonos en Él, pongámonos en Sus manos, y Él será cada día más precioso para nosotros: precioso en la vida, precioso en la muerte, precioso para siempre. Mientras la vida está escondida con Cristo en Dios, aunque de ella a veces, solo pueda escucharse una débil palpitación, nunca cesarán del todo sus latidos, nunca perecerá.
¡Ánimo, pues! “Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas” (Hebreos 12.12). Antes quedará el universo reducido a nada que el más débil de los creyentes caiga y se pierda para siempre. No nos asombremos de que sobrevengan pruebas y aflicciones; no nos espantemos en medio de las debilidades y desalientos. “No temas… el Santo de Israel es tu Redentor” (Isaías 41.14). Dios dice: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41.10). ¿No es eso bastante? “¡Gracias por su don inefable!” (2 Corintios 9.15).
Vamos a terminar rogando que, si el lector es creyente, se entregue totalmente al Señor: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6.19-20). Dad a Dios lo que es de Dios. No hay mayor gozo ni mejor privilegio que entregarse a sí mismo con todo lo que tenemos a Dios. ¡Vayamos, pongamos a los pies de Jesús cuanto somos y cuanto tenemos, y decidámonos a servirle en todo! De ahora en adelante, honremos al Señor sobre todas las cosas: “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias” (Colosenses 2.6-7).
¡Sí, Salvador mío, hasta ahora he servido a otros amos además de ti, pero ahora solo quiero servirte a ti, Jesucristo, Dios Eterno, revelado en forma humana! ¡Yo soy tuyo, solamente tuyo, para siempre!
Nota del traductor: Quizás haya lectores que encuentren demasiado duro y exigente, casi inalcanzable, el nivel espiritual que el autor requiere de todo cristiano profesante, como prueba incontrovertible de poseer la verdadera vida espiritual. Como habrá notado el lector atento, no se trata aquí de excluir de la salvación a quienes no sean perfectamente santos en toda su conducta, sino de establecer una clara demarcación inicial entre la verdadera orientación hacia el único Dios y el culto adicional a los ídolos, llámense estos como se llamen. En este punto, Gardiner Spring es tan puritano como el puritano Pierre Charles, quien en su libro “Prayer for All Times” (Oración para todos los tiempos) sostiene la misma tesis del Dr. Spring: la salvación es algo muy simple, pero muy total, porque nuestro Dios es un Dios celoso que no admite rivales. A nadie presta Su gloria de ser el único Salvador necesario y suficiente, la única fuente de aguas vivas capaces de saciar el ansia de felicidad de todo ser humano, “porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua” (Jeremías 2.13). Por eso, lo exige todo, porque quiere llenarlo todo de Su gloria.
Este libro de Gardiner Spring se publicó en inglés el año de 1820 y consistía primeramente en una serie de ensayos. Parece ser que el Dr. Spring se inspiró en un libro anterior escrito por Jonathan Edwards en 1746 y titulado “Religious Affections”. El libro titulado en español “Los Afectos Religiosos” fue el fruto de sus reflexiones a este respecto y es un tema de mucho interés para todo creyente verdadero en cualquier época de la historia de la Iglesia. Edwards se dio cuenta que el camino que lleva a la unión con Dios no es fácil. “El justo con dificultad se salva”, era su frase favorita. El creyente debe luchar con enemigos poderosos y si Dios no estuviese con nosotros pronto seríamos vencidos y destruidos. Pero Dios nos toma, nos limpia, nos fortifica, y nos transforma hasta dejarnos equipados para entrar en la gloria celestial. Esta obra de Gardiner Spring nos habla del mismo tema y encierra el mismo objetivo. Nos hemos tomado la libertad de escribirlo en un lenguaje moderno, resumiendo y abreviando pasajes difíciles. ¿En qué consiste el ser cristiano? !Véalo usted mismo leyendo este libro! (Eileen y John Appleby).